Informe REMHI: Guatemala Nunca Más... (?)
- Andy Martinez
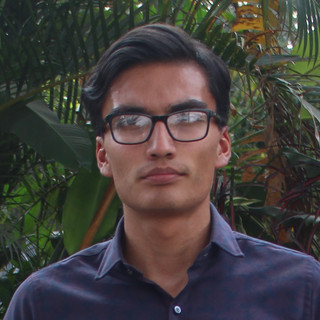
- 14 feb 2020
- 9 Min. de lectura
Actualizado: 17 feb 2020

El informe del proyecto interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) es una síntesis de los testimonios recolectados entre 1995 y 1996 de la víctimas del conflicto armado interno de Guatemala. El Informe se titula Guatemala: Nunca más, para que, en palabras de Juan José Gerardi, todos los sepan. El objetivo de este informe es presentar los hechos ocurridos en el país para que la verdad se conozca y nunca vuelvan a suceder las atrocidades que oscurecen la historia del país. Este informe se convirtió además en historia viva de Guatemala con el asesinato de Gerardi dos días después de su presentación.
Tomo I: Impactos de la violencia
La muerte no es el único impacto de la violencia en las personas. En este primer tomo, el informe REMHI lo deja claro al dividirse en capítulos donde se enfoca en repasar todos los impactos de la violencia en las víctimas, partiendo desde su testimonio.
Además de la muerte, en el plano individual hubo un impacto en la implementación del terror en las comunidades. Las personas vivían con temor de ser atacadas por el ejercito de Guatemala, por ser acusadas de pertenecer a la guerrilla; esto provocó traumas psicológicos en miles, y consecuencias que no han sido reparadas.
Durante el conflicto armado interno, las familias sufrieron por su desintegración a causa de la represión por parte del ejército de Guatemala. Según los testimonios recogidos por el proyecto interdiocesano, una práctica común por parte del ejército fue la desaparición forzosa de los hombres de las comunidades, dejando a mujeres y niños en condiciones desfavorables para su desarrollo. Además, la migración a causa de la guerra provocó la desintegración de las familias extensas, comunes en Guatemala. En los casos de violencia más extrema por parte del ejército, las mujeres y niños fueron masacrados, además de sacar del vientre materno a los fetos en gestación para "acabar con la semilla también".
La cultura maya guatemalteca se caracteriza por su vida en comunidad, y fue este uno de los aspectos que la contrainsurgencia buscó destruir sistemáticamente. Además de desintegrar las comunidades, el ejército buscó acabar con los líderes civiles que resaltaban. Los ritos culturales fueron prohibidos, denegando un aspecto fundamental del desarrollo personal: la cultura.
El rol de la mujer en las comunidades tuvo un cambio abrupto como consecuencia de los asesinatos y las desapariciones forzosas. El machismo es una característica de la sociedad guatemalteca, por lo que al desaparecer la figura del hombre en los hogares, las mujeres tuvieron que buscar una forma de hacer dinero y enfrentar la nueva realidad. Un cambio positivo en las comunidades fue el nuevo rol de la mujer, que tomó el mando comunitario y se formaron grupos sociales de mujeres que pedían justicia por sus seres queridos.
Las mujeres y los objetos materiales se convirtieron en motines para los miembros del ejército, que aprovechaban sus crímenes para cometer más crímenes: robos y violaciones. El objetivo de la contrainsurgencia era pisotear la dignidad del pueblo indígena guatemalteco.
¿Venganza? Las víctimas del conflicto con buscan venganza. Según los testimonios recogidos por el proyecto interdiocesano, las víctimas buscan que se sepa la verdad, buscan justicia y buscan resarcimiento para que las atrocidades que ellos vivieron nunca regresen.
Tomo II: Los mecanismos del horror
Las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en Guatemala no fueron episodios aislados; existió una clara intención de un sistema contrainsurgente que tenía a las comunidades como objetivo. La guerrilla también cometió atrocidades, pero en los testimonios recogidos por el proyecto interdiocesano aparecen en una proporción menor, y son ataques sistematizados claros.
A principios de la década de 1980, la época más sangrienta del conflicto, ocurrieron numerosas masacres en las comunidades de Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz. La intención del ejército de Guatemala era acabar con el origen de la guerrilla, acabar con su dignidad, y acabar con cualquier medio físico por el cual ellos pudieran salir adelante económicamente. El ejército sabía lo que hacía, dentro de su estrategia estaba la mutilación de los cuerpos y la quema de los mismos para borrar evidencias.
Las masacres y asesinatos por parte del ejército de Guatemala no fueron sus únicos métodos de combate, la tortura fue una de sus herramientas más efectivas. Tomaban miembros de comunidades, los torturaban para obtener información relevante para ellos, y por último asesinaban a la persona y desaparecían el cuerpo. Otra modalidad que utilizó la fuerza contra insurgente fue la tortura prolongada de miembros de la guerrilla capturados, para utilizarlos como propaganda internacional ante la Organización de Naciones Unidas.
El proyecto interdiocesano de la Recuperación de la Memoria Histórica incluye también una descripción de las instituciones que formaban parte de la represión, las estructuras de poder que seguían, y los nombres de altos funcionarios a cargo de dichas instituciones.
El ejército de Guatemala ideó aldeas modelo donde las personas de diferentes comunidades eran reubicadas para una reeducación ideológica. Estas aldeas modelo eran campos de concentración donde se mantuvo como prisioneros a cientos de personas, con trabajo forzados y sin posibilidad de comunicación con el mundo exterior. Este tipo de acciones por parte del ejército pretendía acabar con la dignidad y libertad de las personas, controlando todos los aspectos de su vida, intentando producir un cambio psicológico en ellas.
Con el tiempo y con la llegada de los primeros gobiernos democráticos a Guatemala, el poder de la represión fue disminuyendo, lo que acabó con las aldeas modelo. A pesar de que estas dejaron de existir, los habitantes se quedaron el condiciones precarias para poder desarrollarse económicamente y como personas. Los mecanismos del horro utilizados por las fuerzas contra insurgentes dejaron heridas que siguen abiertas en la sociedad guatemalteca.
Tomo III: El Entorno Histórico
Estudiar el conflicto armado interno en Guatemala va más allá de los sucedido en los 36 años que duró. El tercer tomo del proyecto interdiocesano de la Recuperación de la Memoria Histórica comienza con un breve resúmen de la realidad guatemalteca desde la revolución liberal, en 1871.
Esta revolución fue liderada por Manuel García Granados y Justo Rufino Barrios, que se perpetró en el poder hasta 1885. Durante los gobiernos liberales se favorecieron las fincas cafetaleras y se llevó a cabo una modernización de los servicios de transporte públicos.
Durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1998-1920), comenzó la represión sobre la población que estaban en contra del régimen. Estrada Cabrera favoreció la privatización de las empresas de energía eléctrica, la del ferrocarril y el cultivo del banano a empresas estadounidenses. En la década de 1920 diferentes figuras gobernaron el país, pero fue Jorge Ubico, en 1930, quien gobernó de nuevo bajo una dictadura hasta 1944.
En 1944 se llevó a cabo una revolución que inauguró la primavera democrática en Guatemala, con la constitución de 1945. Durante los gobiernos de Arévalo y Árbenz se favoreció la creación de instituciones que velaran por la seguridad social de la ciudadanía guatemalteca. La llamada "Primavera Democrática" de Guatemala llegó a su fin tras el derrocamiento de Jacobo Árbenz a manos de Carlos Castillo Armas, apoyado por Estados Unidos que veía en la reforma agraria del presidente guatemalteco una muestra de su comunismo.
El gobierno estadounidense veía en Guatemala un proyecto especial: convertir un país caído en "las garras del comunismo" en "un país libre". Pero el proyecto estadounidense fue un fracaso al darle el gobierno a personajes que vieron al Estado guatemalteco como una piñata personal, y fue un caldo de cultivo para que comenzara el conflicto armado interno.
Fue en 1960 cuando surgieron las primeras agrupaciones guerrilleras, impulsadas por los problemas de tenencia de tierra que han marginado a la mayoría de la población desde la fundación del país. A finales de la década de 1960, el ministro de defensa, Enrique Peralta Azurdia, decidió tomar el mando y dar un golpe de estado a Ydígoras Fuentes para luchar de frente a la guerrilla. Esto marcó el inicio de los gobiernos militares en el país.
Durante los gobiernos militares, la práctica común era elegir al ministro de defensa como sucesor en la presidencia, y en 1970 fue el turno de Carlos Arana Osorio. Durante esta época, la guerrilla se focalizó en la ciudad capital y en el oriente del país, con acciones aisladas que pretendían hacer un llamado a los ciudadanos que todavía no habían tomado un bando. Arana Osorio impuso un estricto control militar en el país, y especialmente en la capital, para intentar terminar con la fuerza insurgente, además, Arana Osorio adoptó una política económica desarrollista que favorecía a los allegados al ejército. Esta política siguió durante el gobierno de Kjell Laugerud, que se vio afectada por el terremoto de 1976.
En 1978 fue el turno de Romeo Lucas García. Su hermano, Benedicto Lucas García, fue el encargado de liderar los mecanismos del horror utilizados en contra de la población como forma de combatir la guerrilla. Fue durante el gobierno de Lucas García cuando se cometieron las violaciones a los derechos humanos más graves en la población guatemalteca.
Para 1982, la cúpula militar liderada por Efraín Ríos Montt dio un golpe de Estado en contra de Romeo Lucas García. Ríos Montt fue presidente de facto durante 1 año, durante el cual continuó con las políticas militares de su antecesor, siguiendo con la estrategia de tierra arrasada y las aldeas modelo en el área del noroccidente del país. En 1983 fue Óscar Mejía Víctores quien tomará la presidencia de facto tras otro golpe de Estado.
El gobierno de Mejía Víctores impulsó el regreso de los gobiernos civiles, debido a la presión del sector empresarial tras el fracaso de la política desarrollista impulsada por los gobiernos militares, y la presión internacional por los crímenes de lesa humanidad que se cometían en el país. Fue así como nació la Constitución de 1985 y Vinicio Cerezo llegó a la presidencia en 1986. El gobierno fue entregado a la población civil, pero el poder lo siguió teniendo el ejército, que protegía sus intereses en la guerra.
Durante el gobierno de Vinicio cerezo sucedieron intentos de golpes de estado, impulsados por una parte del sector empresarial. A pesar de esto, el gobierno logró cumplir con el sexenio, aunque haya defraudado la moral de la sociedad civil que tenía altas esperanzas en un gobierno democrático. En 1991 llegó Jorge Serrano Elías a la presidencia, enfrentando una crisis económica en el país que nunca logró superar, lo que lo llevó al intento de golpe de Estado de su parte, disolviendo el congreso, la corte suprema de justicia y la corte de constitucionalidad. Los mecanismos democráticos (y la falta de apoyo por parte de los focos de poder del país) impidieron que el golpe se llevara a acabo y Serrano Elías tuvo que renunciar.
Ramiro de León Carpio fue elegido por el congreso para llevar al país a las elecciones de 1995 a salvo. De León Carpio tuvo el apoyo del sector empresarial y logró llevar las negociaciones con la guerrilla a una etapa muy avanzada. A principio de la década de 1990 se dio un repunte de la violencia política en el país, lo que llevó al ejército a dejar menos margen de maniobra para el gobierno civil. A pesar de la escalada de la violencia, tanto la guerrilla como el ejército habían elegido seguir con la guerra a través de la política, y llegar a un acuerdo de paz.
El 28 de diciembre de 1996 fueron firmados los acuerdos de paz firme y duradera, durante el primer año del gobierno de Álvaro Arzú, el elegido por el sector empresarial para tomar la presidencia.
Tomo IV: Las víctimas del conflicto
El proyecto interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica recopiló testimonios de la población afectada por la guerra civil vivida en Guatemala; se analizaron los datos y se plasmaron en este cuarto tomo del informe los nombres de miles de víctimas de la violencia de esta época.
En las hojas del tomo IV podemos ver uno por uno el nombre de cada persona que fue víctima del conflicto armado interno y haya sido recopilado por los investigadores de la ODHAG.
Las víctimas del conflicto armado fueron en su mayoría hombres indígenas, debido al tipo de sociedad patriarcal. Pero los niños, las mujeres y ancianos también fueron un número significativo de víctimas, lo que demuestra que la violencia y represión utilizada por las fuerzas armadas no hacía distinción de edad o sexo.
El costo de la violencia no puede ser medido solamente en el número de vidas perdidas, sino que debe ser tomado en cuenta también los daños psicológicos provocados a las personas sobrevivientes, además de los daños materiales provocados a las comunidades que dejaron en situaciones precarias a miles de guatemaltecos.
El informe interdiocesano da una breve definición utilizada a nivel internacional sobre el genocidio, pero no hace ninguna afirmación al respecto sobre los crímenes cometidos durante la guerra civil, dejando este trabajo a proyectos futuros y a autoridades más competentes en el tema. Lo que queda claro es la utilización de mecanismos de terror de una forma sistemática por parte de las fuerzas armadas de Guatemala, de las cuales fueron víctimas las poblaciones indígenas de la región del noroccidente del país.
La principal consecuencia, tras 36 años de conflicto y de numerosos actos de violación a los derechos humanos, es una sociedad rota y separada por grandes desigualdades que impide el desarrollo de país.
Los primeros pasos para poder avanzar como sociedad es dar a conocer la verdad y hacer justicia a todas las víctimas del conflicto. El estado de Guatemala debe tomar responsabilidad por los actos cometidos y las estructures que hicieron esto posible deben desarticularse para lograr una paz firme y duradera. Además, las comunidades más afectadas deben ser apoyadas para su reinserción social y se deben crear programas sociales para que formen parte de la vida económica del país.
A 20 años de la paz firme y duradera
Han pasado más de 20 años desde la firma de la paz en Guatemala, pero los indicadores de desarrollo humano demuestran que la sociedad sigue atascada. La violencia sigue siendo parte del diario vivir de los guatemaltecos y la pobreza inunda la mayor parte del país. Los gobiernos democráticos siguen teniendo los mismos problemas que tuvieron antes de la firma de la paz, y las estructuras que permitieron las atrocidades del conflicto armado interno siguen estando en su lugar.
El primer paso para el desarrollo no se ha dado: la verdad se ha quedado estancada debido a múltiples actores nacionales que buscan esconderla; la justicia no ha llegado a las víctimas del conflicto y su situación sigue siendo de precariedad. En este momento sería imposible un segundo conflicto armado interno debido a la globalización, pero las circunstancias que dieron inicio al primero siguen estando latentes en la sociedad guatemalteca.



Comments