Las redes intelectuales centroamericanas - La construcción de la nación
- Andy Martinez
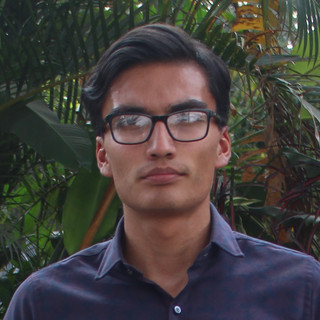
- 12 jun 2020
- 4 Min. de lectura
Actualizado: 1 jul 2020

A partir de finales del siglo XIX y los albores del siglo XX surge en Centroamérica un nuevo grupo social: los intelectuales. En términos gramscianos, este nuevo grupo social se entiende como el responsable de dirigir la opinión pública. Esta es la disposición moral e intelectual de un pueblo y de sus intelectuales para juzgar a personas y cosas que afecten a la vida social, según José María de Labra.
La Generación de 1910 preparó el camino, pero fue la Generación de 1920 la que consiguió alcanzar esa conciencia propia y ese reconocimiento nacional e internacional. Marta Elena Casaús y Teresa García Giráldez se proponen estudiar las redes intelectuales de estos años, argumentando que por diferentes razones se ha visto como una época con poca trascendencia o de transición, pero han sido fundamentales para entender el proyecto de nación guatemalteco.
Como punto de partida en este estudio las autoras resaltan las figuras de tres personajes: José Cecilio del Valle, Pedro Molina y Antonio Batres Jáuregui. Ellos representan el pensamiento de la élite criolla del siglo XIX y fueron los portavoces de algunos de los proyectos.
El tema del "indio" constituye una de las preocupaciones constantes de las élites criollas de la época y de su proyecto de nación; la conveniencia o no de contarlos como ciudadanos de pleno derecho fue su punto de interés.
A pesar de que se reconozca a Valle como conservador, sus ideas fueron más bien liberales moderadas. El espíritu del liberalismo de la época se localizaba en la necesidad de construir una nación homogénea, libre, civilizada y altamente productiva al estilo de las sociedades occidentales. Ello pasaba necesariamente por la destrucción cultural identitaria de los "indios".
Valle, Molina y Jáuregui representan el hilo conductor del debate sobre el proyecto de nación tal y como se fue fraguando a lo largo del siglo XIX y que será reanudado en el primer cuarto del siglo XX.
Los proyectos de nación partían de la idea indiscutible de la superioridad occidental, que era la única forma de alcanzar el progreso. Valle y Molina partían de una idea incluyente, a través de un mestizaje entre españoles e indígenas; Batres Jáuregui fomentaba los estereotipos coloniales y proponía una vuelta al tutelaje colonial para civilizar a los "indios". Se proponía la transformación del "indio" en ladino.
A principios del siglo XX surgió una corriente espiritualista que rompió con la hegemonía del positivismo del siglo XIX y abrió nuevos campos para el debate. Para el caso de Centroamérica fueron estos intelectuales los que reformularon la nación en términos étnico-culturales: Alberto Masferrer, Fernando Juárez y Carlos Wyld Ospina.
Maferrer fue la figura más destacada de esta generación, quien entendía la nación organizada como una gran familia, en que se entienda a la función capital primaria de procurar la vida a todos sus miembros.
Juárez argumentaba que Guatemala no será nunca una nación, si no resuelve el problema "indio" como debe. Lo novedoso del pensamiento de este autor es su afán de salvar al "indio", regenerarlo y convertirlo en un actor de la nación, en un ciudadano de pleno derecho.
La aportación más novedosa de Wyld Ospina fue su defensa de la igualdad de los grupos étnicos. Denominaba el liberalismo en Centroamérica como un "liberalismo feudal". Este autor denunciaba el racismo como una construcción cultural y una falacia que pretendía justificar, de manera pseudo-científica, un sistema de discriminación, de exclusión y de dominación, basándose en la creencia de que existían razas superiores y pueblos elegidos.
A partir de estos primeros autores, y durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera surgió en Centroamérica un movimiento social y político caracterizado por el ideal regenerador del individuo y la sociedad: el unionismo.
Estos intelectuales unionistas fueron "sembradores de ideas" que germinaron y recogieron frutos gracias al ejemplo de una vida forjada en el trabajo personal, honrado y cristalino. El movimiento unionista fue pluralista y tolerante, por lo que dentro sus miembros habitaban diferentes ideas en el espectro político.
El proyecto unionista se planteó como un proceso vital, cuyo resultado reflejaba nuevos valores de transformación de los individuos y de los pueblos centroamericanos y con ello también la humanidad.
El unionismo fundamentó gran parte de la elaboración teórica en el legado de José Cecilio del Valle que Salvador Mendieta y otros autores se comprometieron a reavivar. Otros representantes del unionismo fueron Joaquín Rodas y Clemente Marroquín Rojas.
El Estado liberal y el positivismo entraron en crisis entre 1920 y 1930, lo que hizo que se buscaran replantear el estado y la nación sobre nuevas bases espirituales, morales y sociales.
La Generación de 1920 rompió esquemas, abrió nuevos espacios de sociabilidad y su discurso causó un hondo impacto en el público letrado y urbano del país. Su gran preocupación era la construcción de la nación. Algunos de sus principales exponentes fueron: Miguel Ángel Asturias, Federico Mora y Epaminondas Quintana.
La política oficial de la época y el discurso hegemónico en los principales medios de comunicación era promover la inmigración extranjera y favorecer la eugenesia. La homogeneidad la buscaron por la vía de la eugenesia, de la educación, del trabajo forzoso o de la eliminación del otro.
Durante la década de los veinte y los treinta existió una imposibilidad de los guatemaltecos de pensar o imaginar un proyecto de nación mestiza. Durante esta época una buena parte de las élites guatemaltecas volvieron a creer que podían construir un Estado sin nación y una nación sin "indios".
Este nuevo discurso de dominación se impuso como hegemónico durante un largo periodo y no ha desaparecido del imaginario racista de las élites de poder hasta la actualidad.



Comentarios