Panzós: La última masacre colonial - Preludio del terror
- Andy Martinez
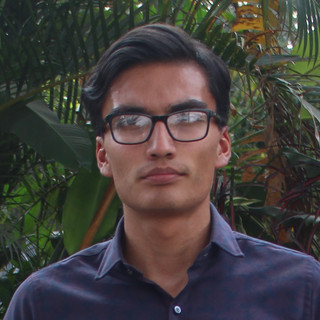
- 17 jun 2020
- 3 Min. de lectura

El 29 de mayo de 1978 alrededor de cincuenta personas murieron víctimas de las armas del Ejército de Guatemala, en el valle de Polochic. Esta masacre significó el fin de la antigua violencia colonial tradicionalmente ejercida en la zona de Alta Verapaz, y dio inicio al terror ejercido por el Estado de Guatemala.
Si bien la matanza marcó un hito histórico en el país, no fue la primera en ocurrir en esta zona. Panzós: La última masacre colonial, escrito por el estadounidense Greg Grandin, documenta las movilizaciones intermitentes de casi un siglo que condujeron a la masacre.
El valle de Polochic es un área dentro del departamento de Alta Verapaz que ha quedado muy lejana del control por parte del Estado guatemalteco. Fue en esta región donde se asentaron las primeras generaciones de extranjeros cafetaleros, en el siglo XIX, a quienes se les otorgaron tierras y otros beneficios. El posterior crecimiento del Estado, ocurrido simultáneamente con la expansión del capitalismo cafetalero, atrapó a los q´eqchíes, habitantes de esta región, en un movimiento de pinza.
Esta se convertiría en una "zona salvaje" de soberanía privada donde los finqueros serían dueños de la tierra y de los campesinos que la trabajasen. Dentro de estas fincas ellos ejercían las funciones de autoridad y aplicaban la justicia a su beneficio. El liberalismo guatemalteco institucionalizó la naturaleza colectiva de la explotación.
Durante su gira para las elecciones, Jacobo Árbenz llegaría a la zona del valle de Polochic declarando que "Alta Verapaz era el caso más extremo del poder de los finqueros."
Grandin utiliza la historia de vida de distintas personas que fueron líderes en sus comunidades para desarrollar los acontecimientos en Alta Verapaz durante el siglo XX. Existieron personajes que lograban ser parte del sistema q´eqchí y del sistema ladino, pudiendo así ser una voz que representara a los q´eqchís y los defendiera de los abusos de los terratenientes.
Los finqueros solían encontrar en las autoridades municipales cómplices para sus operaciones, pero en algunos escasos casos se lograba un avance en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas.
Para 1944, la Revolución de Octubre sembró una semilla de esperanza para las comunidades indígenas de Guatemala. Por primera vez en la historia se sentían parte de la construcción de la nación.
La Reforma Agraria del PGT buscaba impulsar el capitalismo nacional extendiendo la democracia en el área rural. Esto impulsó a que personas q´eqchíes se unieran al PGT o se involucraran más en ámbitos políticos.
Pero en 1954, de la mano de Estados Unidos, la contrarrevolución derrocó el gobierno de Árbenz. Esto provocó que la Reforma Agraria fuera depuesta y los finqueros reclamaran las tierras que habían perdido.
El área de Alta Verapaz quedó en un vació entre terratenientes que tomaban de nuevo las tierras e invasiones por parte de los habitantes. Más que un retorno al pasado, la contrarrevolución guatemalteca trajo un mundo nuevo y profundamente polarizado.
La esperanza de una generación revolucionaria de un Estado social demócrata de posguerra se convirtió en la pesadilla de un Estado de terror contrainsurgente.
Aunque la masacre de Panzós en 1978 es vista hoy como un preludio del genocidio, muchos en ese entonces vieron la matanza como un punto de ruptura en las relaciones Estado-sociedad, en el que una larga tradición de protesta, negociación y concesión campesina dio paso a la confrontación directa.
La matanza fue un parteaguas en la guerra de Guatemala, las manifestaciones que siguieron fueron un paso importante hacía la rebelión abierta. Quizás Panzós fue más de los mismo, pero fue diferente por el hecho de que sería el último hecho de este tipo.
El terror de la Guerra Fría militarizó a las sociedades y rompió el eslabón entre la libertad y la igualdad, debilitando así en buena medida su consumación y haciendo posible la pérdida de los beneficios alcanzados. Además, destruyó la visión de un bien común social e histórico.
Estados Unidos fue un jefe distante pero participante durante el genocidio guatemalteco. La forma en que peleó la Guerra Fría en el campo fue cualquier cosa menos liberal o democrática.
El terror enseñó a los ciudadanos a volver hacía adentro sus pasiones políticas, a recibir sostén de sus familias, a enfocarse en sus metas personales y a hallar fortaleza en formas de fe menos relacionadas con la historia y la política.
La democracia no es hoy más que una sombra de lo que fue. Este es el legado más importante del terror de la Guerra Fría.



Comentarios